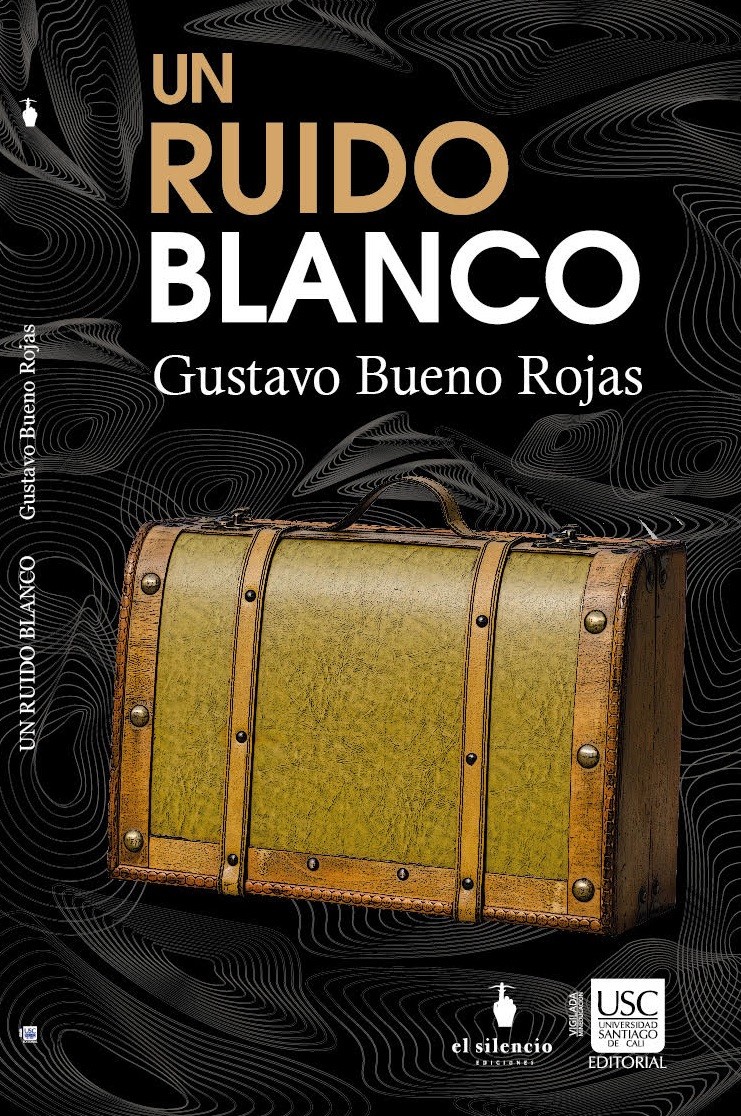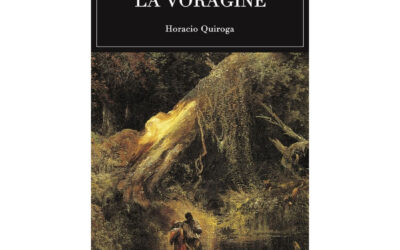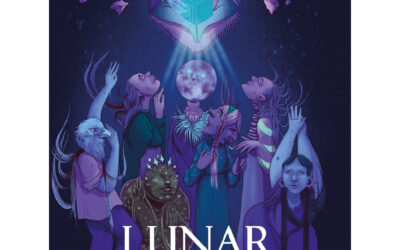La muerte suele parecer una extraña coincidencia, pero cuando es un deseo que viene desde lo más profundo del alma, deja de ser casualidad y se convierte en una realidad infranqueable. Ahora que estoy lejos de toda esta historia siento un vacío en el pecho, un abismo, hubiera dicho mi amigo Martín Isaza en los tiempos de la universidad, o tal vez en un tiempo no tan lejano, simplemente cuando estaba vivo y caminábamos las calles de la ciudad.
Cuando pienso en él, inevitablemente pienso en el día de su entierro. Recuerdo que me hice al borde de la que iba a ser su tumba, eso fue algo que me recalcó mi madre siempre que la acompañaba a un sepelio. Llegábamos temprano al cementerio para ubicarnos en el que, según ella, era el mejor lugar. Mi madre decía que lo hacía para confirmar que la persona se había ido de verdad y no la volveríamos a ver. Desde entonces, cada vez que voy a un entierro me hago en el mismo lugar, casi al borde de la tumba. Aquel día tenía que ratificar que Isaza se había ido para siempre.
El día del velorio, cuando lo vi en el ataúd con la cabeza cubierta por una venda, me pareció que no era él. Tenía los pómulos hinchados y el color violeta de las ojeras contrastaba con la palidez de su rostro de muerto. Sentí que el cuerpo se me heló. Pensé en que pudo haber sido el mejor escritor de este país, pero se diluyó transitando otros paisajes, quería convencerse de que dedicarse a la literatura era la inutilidad más grande que podía existir. Yo que lo conocí desde niño, puedo decir que amó la literatura tanto como amó a Laura, y tal vez tanto como creo me odió a mí. El problema de Martín era su incapacidad para escribir y ese fue uno de los principales motivos para que se volara los sesos. Recuerdo que escuché en su velorio que lo había hecho por lo que pasó con Laura y conmigo, pero fueron puras conjeturas. Lo conocí mejor que nadie y hoy sé que la culpa fue sólo suya.

Lo quise como a un hermano. Pero no sé si Martín me siguió queriendo después de lo de Laura, y aunque nunca dejamos de hablar, ese tema quedó censurado para los dos; ahora que está muerto quisiera preguntárselo, saber si me perdonó o se quedó con ese pedazo de rencor en el alma. Sé que no tuve nada que ver con su muerte, él decidió que fuera así. Como decía Andrés Caicedo, me dijo la última vez que salimos a caminar, vivir después de los 25 es una insensatez, y yo ya tengo 32, así que se me ha pasado la hora.
Cuando me dieron la noticia y me contaron los motivos pensé que Martín había exagerado al tomar aquella decisión, hubiera podido esperar un par de años y terminar de contaminarse, pero siempre fue impaciente, nunca esperó a que sus tiempos llegaran, a que la vida le mostrara el camino; en suma, siempre quiso estar un paso adelante de todos. Martin tomaba la vida en diagonales.
A veces visualizo ese día con una precisión que me intimida: la caravana acercándose, puedo escuchar los sollozos y los tacones golpeando contra el asfalto, puedo ver a Bertha, la madre de Martín, tapándose la boca y la nariz con un pañuelo y agarrándose del brazo de don Mario, su padre, con la mirada desafiante hacia el sol. A su lado Mariana, la hermana de Isaza, con el cabello negro y la piel dorada (estaba en Cartagena cuando le dieron la noticia), su paso triste pero firme, mirando al frente, como si quisiera tragarse el sol con los lentes oscuros.
Detrás de ella aparece Laura, nuestro amor, como me dijo Martín días antes de que todo ocurriera. Triste y sin levantar la mirada del piso, pero no logro recordar si estaba llorando o riéndose. Quisiera volver a ese instante y mirarla a los ojos para saber qué gesto tenía, invitarla a leer los nombres y las fechas en las tumbas para imaginarnos los rostros que duermen debajo de la tierra, o simplemente me hubiera gustado haber tenido la valentía suficiente para habernos ido a donde pudiéramos estar tranquilos como lo teníamos planeado, lejos de la locura de Martín para evitar que nos contagiara de su mal, para evitar que nos enloqueciera a todos como lo hizo.