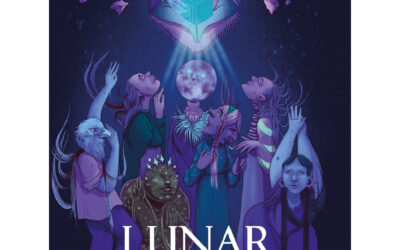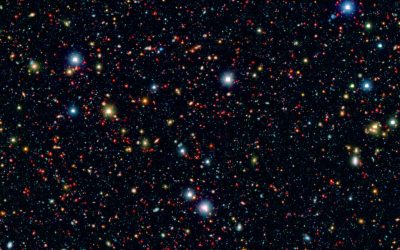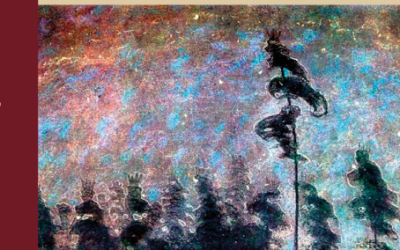Imagen tomada del portal www.revistacanefora.wordpress.com
La leche derramada
“Comprobé, al llevarla al seno de su madre para que bebiera el calostro, que esta niña había robado la vida que le quedaba a Arana, pero igual puse sus diminutos labios morados en el seno desinflado y la dejé chupar, convencida de que una recién nacida no distinguiría entre la leche de los vivos y la de los muertos”. Así comienza Madolia. En esta, su segunda oración, encontramos el puñal, el germen y la sentencia de lo que nos espera –a nosotros como lectores y a ellas como personajes– durante toda la novela. No distinguiremos si la leche que mana de sus páginas es leche de la viva o de la muerta, pero nos alimentará de igual manera.
La novela narra la historia de Madolia, emprendedora matrona del prostíbulo en un pueblo pequeño que gira en torno al puerto. Allí muere Arana, madre de la niña-demonia (como se refieren los personajes a ella en varias ocasiones) que desatará el auge y la decadencia del prostíbulo, de sus habitantes y de todo aquel que haya tenido contacto con ellas. Su prematura orfandad detonará los caudales imposibles de leche en los senos de Nulfa, madre adoptiva de Madolia y la puta más vieja de la casa. Su leche alimentará a la niña, a las putas, a los amantes, a todo el pueblo y, eventualmente, al país entero, que rejuvenece y se extasía en los aguaceros de leche, llevada hasta la capital en cantinas y a través del lacteoducto construido por el alcalde del pueblo. Pero pronto, apenas la niña decide cambiar la leche por carne, los senos de la anciana Nulfa se secan, ella se va disminuyendo hasta desaparecer y con ella se irán la bonanza, la felicidad y la juventud de todos los habitantes del universo narrativo. Salvo por la niña, “el último cuerpo joven del país”, quien se convierte en una presencia salvaje, amenazadora, irresistible y molesta, que acosará a las prostitutas y a sus amantes hasta el final.
El autor desarrolla este universo narrativo surreal, tierno y cruel, despiadado y tristemente bello, que nos invade durante horas con su enrarecimiento espeso y reluciente, blanco por exceso (jamás por defecto) de colores, de emociones y de posibilidades. Las constantes y crudas referencias al sexo, a la maternidad y al abandono nos siembran en un mundo salvaje, inclemente, que nos seduce y nos permite observarlo desde lejos, bajo la constante advertencia de esos ojos blancos y dientes afilados: esto no acabará bien. No tendremos en Madolia un final feliz. Y a la vez hay cierta sensación satisfactoria, cierto consuelo reconfortante en el banquete de renacimiento.
Es, en efecto, un universo situado al otro lado del espejo. Los sentimientos, los pensamientos y las manifestaciones físicas parecen cumplir un rol diferente al que les corresponde y, sin embargo, casi todo está siempre en su lugar. Lo extraño, no es que la compasión, el amor y la valentía parezcan estar siempre ausentes, sino que los actos egoístas, crueles y cobardes sean aceptados con una resignación sin furia, con cierto pragmatismo salvaje que aterra y a la vez atrae. Aquí las pasiones no se desbordan adentro sino afuera: no hay rabia, no hay amor, no hay excitación, y al mismo tiempo estamos inundados de leche y sexo, de muerte y violencia, del éxtasis de la juventud y luego la desesperación del envejecimiento. Todo se ve en la piel, en el color del agua y del pelo y de los ojos, en los cambios de clima, en el paisaje y los escenarios. Pero el interior de los personajes permanece en un estado permanente de contemplación y lividez, como si, en este mundo tan extraño, fuera mejor dejar que la vida lo viva a uno, que el mundo pase ante los ojos, y uno agarrarse duro para sobrevivir. Los personajes de Madolia aprenden desde niños a no llorar sobre la leche derramada.
Todo en esta novela parece ocurrir, como dije antes, al otro lado del espejo; todo salvo el final. Me recordó demasiado fielmente al final de El Perfume, de Patrick Süskind. Y es que, en un mundo tan único, tan extraño y hermético, cualquier cosa que nos recuerde a cualquier cosa del mundo de este lado resulta fuera de lugar. No me atrevería a sugerir un final alternativo, pero no deja de molestarme la imagen de la fragancia de la juventud atrayendo a todos aquellos ancianos ávidos de vida, que devoran un cuerpo joven para saciar su impulso. Afortunadamente, el autor endulza esa amargura perfumada con el auto-bautizo de la protagonista, dejando que la última palabra de la novela sea su propio nombre, como si en el acto de pronunciar esta palabra final se inaugurara el universo y uno casi se siente obligado a volver a la primera página para empezar de nuevo.